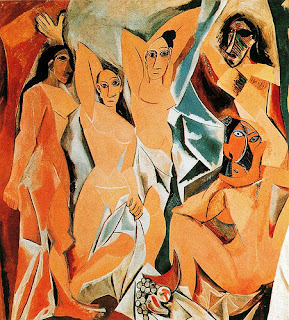El mundo actual
se encuentra fuertemente remecido por los efectos que se han venido
desprendiendo del fenómeno de la globalización. Esta globalización no sólo trae
consigo, como todos lo sabemos, la transformación de las relaciones económicas
a nivel mundial, sino también la trasformación de los antiguos medios de
comunicación y, con ello, de la concepción del tiempo y del espacio tanto en un
estrato empírico como imaginario al interior de la vida social.
Es por lo mismo
que la visión del hombre sobre su propio hogar en cuanto especie, es decir,
sobre su pasado histórico tomado como memoria de largo aliento, también ha
cobrado un giro. Y este giro dentro de la concepción histórica del hombre
globalizado se ha caracterizado preliminarmente por agudizar una postura
crítica ante la envolvente homogeneización producida por los procesos
económicos y de comunicación. Si bien dichos procesos de homogeneización
derivados de una economía globalizada y de la mayor conexión de los medios
comunicacionales han implicado un cierto grado de aculturación, esto es, la
pérdida de la identidad específica de cada cultura participante de la aldea
global, también se han presentado mecanismos de resistencia como reacción a
dicha presión que amenaza con homogenizar a las culturas circunscritas en el
proceso de modernidad. Así, una serie de nuevas perspectivas de comprender el
pasado histórico han salido a la luz, las cuales en su mayoría presentan una
posición crítica ante la noción de Historia Universal y de los supuestos que
ella contiene.
Interrogantes
como las siguientes son las que han proliferado con mayor recurrencia: ¿Acaso
podemos seguir confiando en la idea de progreso después de contemplar y sufrir
las barbaries acaecidas durante el siglo XX? ¿Habrá una verdadera evolución
histórica tendiente hacia la libertad y apoyada bajo la noción de racionalidad
que nos oriente como especie para proseguir el camino? Y de ser así, de haber
dicha evolución progresiva, ¿cómo constatarla? ¿De modo apriorístico como lo hacen
algunos filósofos y religiones o a posteriori como lo podría realizar la historiografía
tradicional? Y de no ser así, de ser la idea de progreso una mera entelequia,
el flatus vocis de un metarrelato ya ajado, entonces ¿qué podemos hacer para no
ahogarnos en este mar de sinsentido hacia el cual todos somos arrojados en
tanto humanidad? Pero, es más, ¿habrá una sola humanidad con su correlato
histórico de tonalidad monolítico: habrá una sola Historia Universal, habrá un
solo modelo de hombre capaz de portar consigo la misma racionalidad en todo
tiempo y espacio?
Dada la
envergadura y actualidad de las preguntas antes planteadas creo que se torna indispensable
intentar evaluar su peso y densidad, es decir, su la vibración abierta de su
incertidumbre. En efecto, el fenómeno consistente en que la gran mayoría de los
paradigmas históriográficos a través del siglo XX hayan tendido a estudiar la
Historia bajo la dictadura de la empiria, esto es, bajo la primacía de los sucesos
fácticos abalados tras la noción de “hecho histórico”, ha eclipsado la posible
visión de una historia total y monolítica, con sus sentido y finalidad trascendentes a la concateación de meros hechos. Concretamente,
la humanidad (que siempre fue la humanidad occidental y eurocéntrica) ha
quedado desamparada a la inercia de su propio devenir y fragmentada en su composición.
Aquel soporte que durante decenas de siglos otorgó la religión con su Plan
Divino oculto a los ojos de los hombres, aquel optimismo especulativo que desde la modernidad
temprana filósofos como Kant y Hegel representaron como una fuerza subyacente
de características totalizantes y susceptible de donarle sentido a la humanidad
por medio de un objetivo histórico, en fin, aquella naturaleza ascendente que gracias a la idea de
progreso se concibió como una fuerza racional de la humanidad tendiente hacia
una civilización universal alejada de todo primitivismo instintivo, todo eso se
ve profundamente cuestionado hoy en día. Y podemos decir que tal cuestionamiento se encuentra justificado si asumimos que nos hallamos
cruzados de raíz por un contexto epocal que se caracteriza tanto por la gradual retirada
de las religiones de la esfera pública como por la agonía de la metafísica en los
diversos círculos filosóficos.
Por lo mismo, respirar
la vibración de las preguntas por la posibilidad del fin del sentido de la historia como un
proyecto dirigido y dado de antemano se halla poderosamente emparentado con la
muerte de Dios diagnosticada por Nietzsche, con la caída de la verdad en
sentido universal y con la emergencia de los relativismos culturales y de los
escepticismos epistémicos que, a lo que más aspiran en términos comunitarios,
es a construir un consenso pasajero, regulador e inmerso en el flujo móvil de
la historicidad misma en clave heterogénea. Este fenómeno trae consigo, en
última instancia, un desplazamiento de la historicidad, el cual se basa en
hacer del plano reflexivo de la disciplina historiográfica una extensión del
dominio ético por sobre el epistémico. Pareciera ser, así, que el aprendizaje más elevado que nos puede brindar el saber histórico de raigambre
empirista ya no será el ayudarnos a develar el sentido de la humanidad e, inductivamente, su calidad de idea rectora y verdadera, sino las enseñanzas basadas
en la experiencia mundana, entitativa, óntica, de los propios aciertos y errores
terrenales desplegados en diversas culturas temporalmente situadas e inconmensurables entre sí.