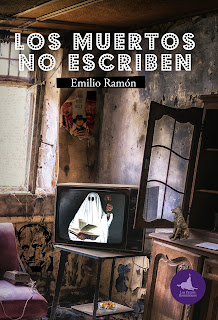|
| Manuel Álvarez Bravo, Qué chiquito es el mundo (1942). |
Y cuando salíamos del
trabajo, fatigados hasta la indiferencia, empezábamos a buscarnos. Nos
buscábamos para perdernos y así sentir el respirar del beso amigo y fugaz. A
veces también sonreíamos. Sonreíamos de verdad. Por un instante, mientras mi
palma rozaba tu hombro, o entre el cosquilleo que despertaban tus dedos
alrededor de mi cintura, podíamos saber que sonreíamos de verdad, como un
cúmulo de niños mojados al sol o un amanecer retardado bajo las cámaras. Eran
segundos de extravío que hacían estallar el universo al interior de mis
mejillas. Luego nos mirábamos y, tras la intraducible torpeza de nuestros
párpados, emitíamos una frase, solo una frase o un par de frases entrecortadas
y mal pulidas, demasiado livianas para ser tomadas en serio, pero demasiado
vergonzosas como para no ser pensadas durante las noches de insomnio y al calor
del engaño parejero. Eran bromas. Nada más que bromas; nada más ni nada menos
que bromas. Ademanes aislados e insignificantes, pero cuyo deseo subterráneo
contaminaba la impoluta blancura de la sala de trabajo y amenazaba la tersa
textura de cada sábana matrimonial. Esas tardes nos creíamos capaces de
reavivar un tiempo originario que nada tenía que ver con trabajo ni roles
familiares: en el efímero lazo de cada mirada, nos salvábamos del cansancio
hasta hacernos resucitar en medio de este mundo. Y sólo requeríamos un par de
frases titilantes, la sorpresa del gesto esperado pero siempre nuevo, la
imaginación de unos cuerpos entrelazado que nunca habrían podido dar abasto (¿a
qué?). Pero la gloria de la muerte -esa que nos hunde en el caos agitado tras cada
pequeña muerte- sólo yace reservada para un par de amantes. Porque pese a que
ambos estábamos dispuestos a arder en la caldera del deseo, hasta consumir
cualquier rastro de confesión y sin temer al advenimiento de una culpa a ser
pagada en infinitas cuotas, el puente en llamas que unía nuestras insinuaciones
se estaba viniendo abajo: al final, envejecíamos; eso era todo, eso explicaba
todo. Entonces no nos quedó más que contarnos un telepático y tranquilizador cuento:
envejecíamos y punto; buscábamos el paraíso para escapar del hambre y no para
sobreabundar de potencia. El cuento sería nuestra anestesia. Y durante noches y
más noches, nos repetimos ese cuento, soñamos y nos atormentamos en las austeras
redes de él; y lo hacíamos mientras odiábamos a quienes siempre habíamos amado;
y lo fuimos volviendo una verdad, hasta convencernos de él, hasta transformarlo
en una convicción y en la más profunda -pero temblorosa- de nuestras verdades.
Y por eso, ahí nos quedamos, resistiendo la ilusión del "cómo te va",
cerrando el paréntesis de un "bien gracias", esquivando la tartamudez
de aquella conversación siempre abortada, ignorando la tristeza del "hasta
mañana" tras un resignado "cuídate", apresurado el hipócrita
"descansa" y el mecánico "tú también..."; ahí nos quedamos,
amputando de raíz la continuación del "...ojalá que en mi hombro", no
concibiendo el "y ojalá que yo en tu pecho" y nunca llegando a
escribir el "juntos, contigo y juntos, aunque sea una vez, contigo,
compañera."