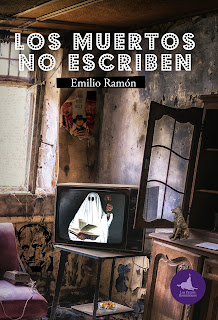|
| Metro Baquedano (Foto de Radio Futuro). |
Tarde de invierno. Hora
punta en el metro. Desciendo por la escalera y me sumo a la masa gris que
amenaza con colapsar el andén. El grosor de las vestimentas y de los bolsos
separan los cuerpos de los cuerpos (porque las pieles no se tocan, y nunca
deben ser tocadas). Sobre nuestras cabezas flota un hálito denso y casi
palpable: es la sumatoria de todos los hálitos cansados y ya sin aliento, de esa
madeja de suspiros malsanos que ni siquiera sentimos; es la condensación de una
ciudad que se ahoga mientras respira su propio bostezo.
Transcurren un par de
minutos, unos cuantos carros arriban, reposan y se marchan. Con la mirada
clavada en el juego de llegadas y partidas que se alterna sobre la vía, me
reconforta saber que cada vez me encuentro más cerca del próximo carro,
empujado tanto por mi voluntad como por la de todos quienes buscan lo mismo:
subir, entrar, estar. Con paciencia, espero mi oportunidad. Tras unos minutos,
se abren las puertas frente a mis narices. El vagón parece más repleto que el
andén. En vano espero que alguien baje. El silbido que anuncia el cierre de puertas
causa nerviosismo, como si se tratara de un juego triste, cuya diversión se ha
extraviado hasta el olvido. Sin embargo, hay que apresurarse; hay que jugar a
que no se juega, a que no es un juego: hay que entrar, estar y llegar a casa. Entonces
me atrevo y voy. Me abro paso mientras, muy estúpidamente, voy pidiendo
permiso. En la aventura recibo innumerables codazos en la espalda y rodillazos
en los muslos y nalgas. Soy el único en subir, ante la envidia de quienes no
pudieron y la molestia de quienes ya estaban. Bajaré en la estación siguiente,
así que, dentro de todo, considero que quedar frente a la puerta representa un
privilegio, una recompensa o un beneficio carcelario obtenido por razones de escaso
uso o buena conducta. Tras tal consideración una leve sonrisa me entibia el
rostro.
La puerta se cierra con
movimientos entrecortados. Inclino mi rostro hacia dentro lo máximo posible. No
hay espacio. Las puertas terminan de cerrarse y no han guillotinado mi nariz, la
cual empieza a desprender un vapor poroso que se estampa en el vidrio. Por el
ventanal de la puerta contemplo el rostro de desolación de las personas que no
alcanzaron a subirse. ¿Desean llegar temprano a casa? Quizás sus hijos los
esperan o sus padres los esperan. No sé. No me interesa mucho. No pretendo
imaginar los insondables equívocos de sus vidas. Prefiero sujetarme bien. El
tren retoma su marcha. Veo cómo los rostros del andén se desfiguran a medida
que la velocidad del carro va incrementándose hasta transformarlos en
indescifrables manchas de policromáticas e informes.
Entramos al túnel. Noto
la oscuridad que contrasta con algunas lucecitas de neón blanco. Después me noto
a mí reflejado en el vidrio de la puerta, sin que las luces blancas cesen de
estar presentes: el vidrio permite ver tanto la presencia del más allá que
le excede, así como el reflejo del aquí que le habita. Pienso en lo
viejo que estoy, pues sólo un viejo puede tener un pensamiento como ése. Luego confirmo
mi vejez al contemplar las arrugas que remarcan el contorno de mis mejillas. Qué
pensamiento más burdo, digo para mis adentros, avergonzado. Después me esfuerzo
en volver a pensar en los ventanales, intentando concentrarme en su capacidad de
dejar ver el más allá como de reflejar el aquí, de ser perspectiva de horizonte
y espejo regresivo a la vez. Trato de sumergirme en ese pensamiento. Siento
ganas de explotarlo, de desarrollarlo para, una vez en casa, escribir sobre él.
De retenerlo para aferrarme a él: como si en ello palpitara algo importante, la
imagen de una verdad, el elixir de una autenticidad capaz de ficcionarse. Por
eso me aferro a tal pensamiento, atesorándolo con avaricia para lograr que
cuando escriba "sobre" él también me halle escribiendo
"desde" él, o aún "en" él. Pero la vida es triste, y sólo
eso llegó a pensar: nada más puedo pensar de ese pensamiento que se frustra ante
un devenir huidizo. Siento la insinuación de una angustia, pero me calmo y busco
consolarme diciéndome que tal vez haya muchas distracciones.
¿Distracciones? Sí, distracciones.
¿Muchas? ¿Cuáles? Una que es muchas, una que es todas: como la de la muchacha
que susurra una canción a mis espaldas, en mi nuca. Escucho su voz. No sé lo
que canta. Canta en español, claro está, pero no sé lo que canta. Intento poner
atención pero me es imposible comprender: ni siquiera alcanzo a reconocer una
palabra completa de las que canta, sin embargo, sé con toda certeza que lo hace
en español. Sólo escucho el tono, los vaivenes y unas caracoladas modulaciones que
cosquillean en mi oídos y estimulan mis delirios: hasta que fantaseo con que me
está cantando a mí. Fantaseo con que se esfuerza en que la escuche al tiempo
que yo me esfuerzo por escucharla. Me gustaría creer que es así. Aunque en
realidad supongo que lleva audífonos, lo cual le quita parte del encanto y todo
el sentido. Pero esquivo tan trivial, opaca y realista posibilidad. No reprimo la
excitación y entrelazo mi deseo en la amplitud de su registro ondulante, en la sutileza
reverberante de su vibrato, en ese ascenso olímpico de curvas escaleras dibujadas
el aire. No he visto su rostro ni sus gestos, ni sus ojos ni sus manos. Por la
voz, debe ser una muchacha joven. Delgada y joven. La imagino así. Delgada y
suave. Frágil. Continúo, pero ahora me incluyo en la fantasía: me imagino junto
a ella y con ella. Fantaseo con invitarla a un café o a un gin tonic en algún
bar de Bellavista; con querer saber qué hace, qué busca, qué la desespera o
aterroriza, qué la ata o desborda; fantaseo con sus ojos que aún no he visto, con
su pupila dilatada en éxtasis; fantaseo con
los cigarros y las fantasiosas conversaciones de filosofía y de los sensibles
sinsentidos de la vida, dos cosas que, en el fondo, no hacen más que remitirse
mutuamente hasta camuflarse, hasta fundirse sin confusión. Filosofo y poetizo,
cae un relámpago, la llanura arde. Pero, además de arder en éxtasis, el fuego también
ilumina lo monocorde de la realidad: una repentina opresión en el pecho me
recuerda quién soy y dónde estoy. Yo estoy a unos segundos de bajarme del
carro, salir del metro y volver a casa. Saber eso me distancia de la fantasía,
la transmuta y degrada en simple deseo: me gustaría retardar mi descenso del carro;
esperarla hasta que la muchacha se baje; me gustaría seguirla y hablarle, pero
ya no me veo con ella, sino ciertamente escindido de ella: la carencia es la
condición del deseo. Cuando pienso esto, algo tiembla en mi interior y dudo que
yo mismo me proponga poner de mi parte para cumplir mi deseo.
Los parlantes anuncian la
pronta llegada a la próxima estación. Quisiera seguir habitando este sueño
juvenil que empieza a diluirse, quisiera seguir jugando a ser los hombres que
jamás llegaré a ser más que en esporádicos arrebatos o en fugaces delirios sobre
un carro de metro o frente a una pantalla que reúne letras para tejer imágenes.
Pero no puedo. Tengo obligaciones en casa, en la vida. Tengo cosas que hacer.
Tengo una esposa a la cual creo amar. ¿Creo amar? ¿Sólo creo amarla? Me
muerdo la lengua, me siento culpable, busco convencerme y luego lo reafirmo:
amo a mi esposa y pronto nacerá nuestro hijo. ¿La amo? Llevo una foto de ella
en mi billetera y pronto añadiré la de mi hijo, quien tendrá sus ojos, sus
gestos, sus miradas. ¿La amo? Sí, desde ya la amo a ella y a mi hijo, quien de
seguro llorará un canto más bello que el de esta muchacha. Un canto fraguado
con inocencia y colmado de una felicidad irrevocable. Un canto sin culpa, el
cual sólo podría ser ignorado por un padre, desde ya, culpable.
*
El carro arriba a la estación. Se va deteniendo lentamente. Frente a mis narices, las
puertas se abren de golpe.