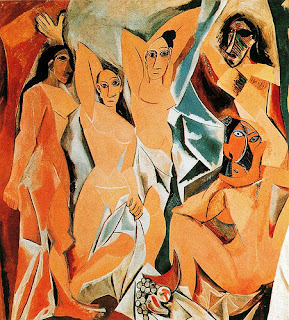|
| "Cristo destruye su cruz" (1943) de José Clemente Orozco. |
La ira de Cristo se desata contra los símbolos que consagran
su dolor en pos de la supuesta Redención de la humanidad. Es una ira de fuego.
Es una ira que quema hasta el éxtasis. Pero también es la ira que destruye las
cadenas que apresan a la humanidad misma. Destruye a la religión y su ideología
de debilidad, de sometimiento ingenuo, de esperanza ya podrida y cansada de
esperar el supuesto advenimiento de un “supramundo” donde esos mismos débiles
serán, invertidamente, vestidos de dichosos.
En efecto, al pintar la ira de este Cristo que desata una
tormenta de fuego y destrucción contra la pesada joroba de la cruz, contra los
pilares de un Templo de papel y papeles a seguir, contra Las Sagradas
Escrituras y su lectura literal, contra los miles de libros escritos con
palabras vacías que intentan fundar la vida en un insulso más allá, en contra de todo eso José Clemente Orozco arremete decididamente. Es decir, arremete en
contra de las corrientes de catolicismo más conservadoras del México de los
primeros años del siglo XX –y las cuales sigue formando, lamentablemente, una
de los puntos más oscuros de nuestra heredada identidad Latinoamericana-. Así,
el pintor mexicano, posicionado desde una postura marxista que aboga por un
cambio social radical en este mundo, condena las lecturas contemplativas y
reaccionarias de las corrientes católicas que favorecen, en tanto ideología de
representación del mundo y de práctica cómplice con los intereses de los
poderosos, la predominancia del orden de explotación del hombre sobre el
hombre. Y todo porque el mundo, tal como lo señalara Marx, se debe transformar
de una buena vez antes que interpretarlo mil veces.
Si ese Cristo que dentro de su humanidad sufriente y
doliente, iracunda e irreductible, se rebela contra el destino impuesto metafísicamente
es porque en él está palpitando la fuerza de la carne como dimensión primordial
de la revolución marxista: tiene a la experiencia como soporte. Es verdad que
no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria, sin embargo pareciera
ser que toda teoría florece desde una extraña materialidad que delinea las
formas de dicha teoría hasta hacerla regresar, para cargar de nuevos bríos y
posibilidades, de fuerza y horizontes de sentido, a esa misma materialidad. Por
ello, la vida material, como carne y dolor, está en la base de la historicidad marxista y de la experiencia humana: desde allí se proyectarán los límites y los
alcances de la revolución.
En última instancia, la fuerza expresiva que logra generar
Orozco en una tela donde impera el más mínimo juego cromático se debe
justamente a que en ella todo es acción y evidente actualización temporal de lo
simbólico. La expresión viene dada por la explosión de un acontecimiento que
incuba en sí mismo una significación capaz de rebasar cualquier preciosismo
formal, tal como si se tratase de una “pintura literaria”: el contenido ha
superado a la forma. Y esta “Pintura literaria” ha bebido de lo más profundo de
la historia humana. Ha bebido de ese hito –el cristianismo- que, al devenir otra máscara más de la misma
explotación del hombre por el hombre, también termina por dejar en evidencia su
más miserable gesto: el de ocultarse ella misma tras la máscara de un perdón
incapaz de reconocer sus propios pecados históricos. Y sólo la acción radical engendrada a partir de esa ira puede cambiar el mundo sin enmascararlo una vez más.